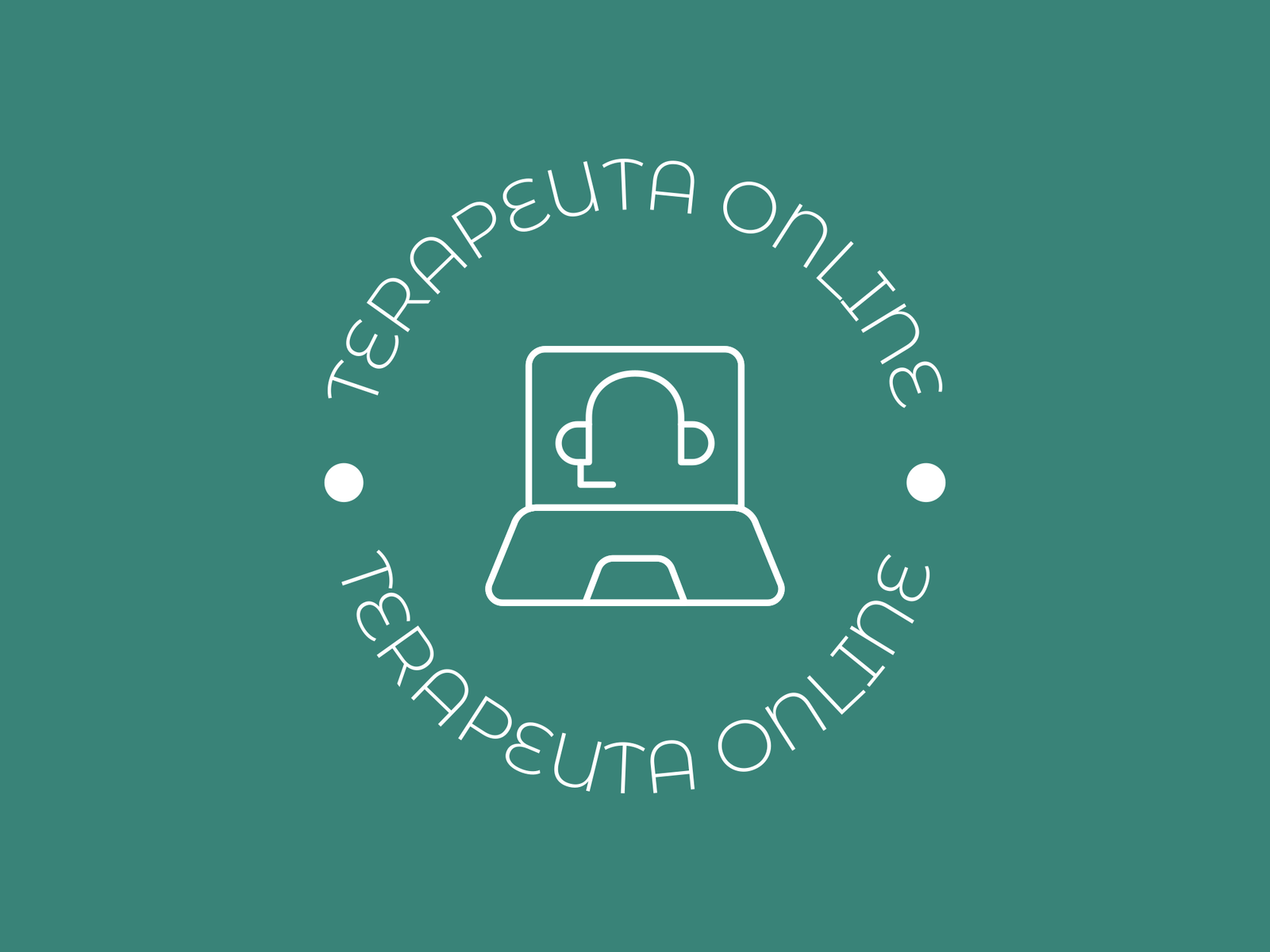Renovar las Fortalezas y Virtudes
No somos enemigos, sino amigos. No queremos ser enemigos, y aunque los lazos de afecto que nos unen estén muy tensos por las pasiones, no por ello deben romperse. Los acordes místicos de la memoria, que se extienden desde todos los campos de batalla y tumbas de patriotas hasta los corazones vivientes y las chimeneas, por todos los rincones de esta vasta tierra, aumentarán los coros de la Unión, cuando vuelvan a ser tocados, como sin duda lo serán, por los mejores ángeles de nuestra naturaleza.
Abraham Lincoln,
Discurso de toma de posesión, 4 de marzo de 1861
Mientras el Norte y el Sur clavaban su mirada en el abismo de la guerra más cruenta de la historia norteamericana, Abraham Lincoln invocaba a «los mejores ángeles de nuestra naturaleza» con la esperanza vana de que esa fuerza apartara a la población del borde del precipicio. Las últimas palabras del primer discurso inaugural del mejor orador presidencial de Estados Unidos sin duda no fueron fruto del azar. Dichas palabras muestran varios supuestos de fondo compartidos por la mayoría de las personas cultas del país de mediados del siglo XIX.
- Que existe una «naturaleza» humana.
- Que la acción deriva del carácter.
- Que el carácter se manifiesta de dos maneras, ambas igualmente fundamentales: el mal carácter y el carácter bueno o virtuoso («angelical»).
Dado que todos estos supuestos han desaparecido prácticamente de la psicología del siglo XX, la historia de su ascenso y caída es el telón de fondo de mi renovación de la idea del buen carácter como supuesto central de la Psicología Positiva.
La doctrina del buen carácter resultaba efectiva como motor ideológico de numerosas instituciones sociales decimonónicas. Gran parte de los casos de locura se consideraban una degeneración y defecto moral, y el tipo de terapia dominante era el tratamiento «moral» —el intento de sustituir el mal carácter por la virtud—. La liga antialcohólica, el sufragio femenino, las leyes contra el trabajo infantil y el abolicionismo radical son consecuencias incluso más importantes. El propio Abraham Lincoln era hijo secular de este fermento y no resulta exagerado considerar la guerra de Secesión (“He visto con mis propios ojos la gloria de la llegada del Señor”) su consecuencia más notoria.
¿Qué sucedió entonces con el carácter y con la idea de que nuestra naturaleza contenía mejores ángeles?
En el plazo de una década después del cataclismo de esa guerra, Estados Unidos se enfrentó a otro trauma, la agitación laboral. Las huelgas y la violencia callejera se extendieron por todo el país. Hacia 1886 los enfrentamientos violentos entre trabajadores —principalmente inmigrantes— y los patronos eran generalizados y culminaron en los disturbios de Haymarket Square, en Chicago. ¿Qué idea tenía la nación de los huelguistas y de quienes lanzaban bombas? ¿Cómo era posible que esa gente cometiera semejantes actos?
Las explicaciones «obvias» para el hombre de la calle respecto al mal comportamiento se basaban en aspectos puramente caracterológicos: defecto moral, pecado, perversidad, mendicidad, estupidez, codicia, crueldad, impulsividad, inconsciencia; la colección de los peores ángeles de nuestra naturaleza. El mal carácter provocaba acciones malvadas y cada persona era responsable de sus actos. Pero se estaba gestando un cambio radical en la atribución de causalidad y, con él un giro equivalente en la política y la ciencia de la condición humana.
No había pasado desapercibido que todos aquellos hombres descontrolados y violentos procedían de las clases inferiores. Sus condiciones de trabajo y de vida eran espantosas: dieciséis horas al día bajo un calor abrasador o un frío glacial seis días a la semana, con sueldos míseros, familias enteras comiendo y durmiendo en una única habitación. Carecían de estudios, no sabían inglés, tenían hambre y estaban exhaustos. Estos factores —clase social, condiciones laborales penosas, pobreza, desnutrición, viviendas insalubres, falta de estudios— no eran consecuencia del mal carácter o de defectos morales. Radicaban en el entorno, en condiciones que escapaban al control personal. Así pues, la causa de la violencia desatada quizá radicara en un defecto del entorno. Por «obvio» que parezca para nuestra sensibilidad contemporánea, el argumento de que el mal comportamiento es consecuencia de las malas condiciones de vida resultaba inconcebible para la mente decimonónica.
Los teólogos, filósofos y críticos sociales empezaron a expresar la opinión de que quizá las masas desfavorecidas no fueran responsables de su mal comportamiento. Sugirieron que la misión de predicadores, profesores y expertos debería pasar de señalar que cada persona es responsable de sus actos a descubrir cómo los de su rango podían responsabilizarse de los muchos que no lo eran.[2] Así, los albores del siglo XX fueron testigo del nacimiento de un nuevo programa científico en las grandes universidades estadounidenses: las ciencias sociales. Su objetivo era explicar el comportamiento —y el mal comportamiento— de las personas como consecuencia, no de su carácter, sino de grandes y nocivas fuerzas ambientales que estaban más allá de su control. Esta ciencia supondría el triunfo del «ambientalismo positivo». Si el delito es consecuencia de la miseria urbana, los científicos sociales podían señalar el camino para reducirlo limpiando las ciudades. Si la estupidez procede de la ignorancia, los científicos sociales podían apuntar la vía para enmendarla con el acceso universal a la educación.
El entusiasmo con el que tantos pos-victorianos aceptaron a Marx, Freud e incluso Darwin puede considerarse parte de esta reacción contra las explicaciones caracterológicas.[3] Marx dice a historiadores y sociólogos que no culpen sólo a los trabajadores de las huelgas, el desorden y el salvajismo generalizado que caracteriza la agitación laboral, pues son consecuencia de la alienación de la mano de obra y de la lucha de clases. Freud dice a los psiquiatras y psicólogos que no culpen a las personas que sufren trastornos emocionales de sus actos destructivos v autodestructivos porque son consecuencia de las fuerzas incontrolables del conflicto inconsciente. Algunos utilizan a Darwin, interpretándolo de un modo que sirve de excusa para no culpar a los individuos de los pecados de la avaricia y de los males de la competencia salvaje, pues son simples sujetos pasivos a merced de la ineluctable fuerza de la selección natural.
Las ciencias sociales no son sólo una bofetada a la moral victoriana sino, desde un punto de vista más profundo, una afirmación del gran principio del igualitarismo.[4] El hecho de decir que un mal entorno puede ser a veces más fuerte que el buen carácter no se aleja demasiado de reconocer que a veces el entorno negativo es el que causa mal comportamiento. Incluso personas de buen carácter —tema recurrente en las obras de Victor Hugo y Charles Dickens—sucumbirán ante un entorno perjudicial. Enseguida se puede prescindir totalmente de la idea de carácter, puesto que en sí, el carácter, bueno o malo, no es más que el producto de las fuerzas ambientales. Así, las ciencias sociales nos permiten escapar de la noción de carácter, cargada de valor, contendora de culpa, inspirada en la religión y opresora de clase, y emprender la tarea monumental de construir un entorno “educativo” más sano.
El carácter, bueno o malo, no desempeñó ningún papel en la incipiente psicología conductista en Estados Unidos, y toda noción subyacente de la naturaleza humana era un anatema, puesto que sólo existía la educación. Sólo un pequeño ámbito de la psicología científica, el estudio de la personalidad, mantuvo viva a lo largo del siglo XX la llama del concepto de carácter y la idea de la naturaleza humana. A pesar de las modas políticas, los individuos tienden a repetir los mismos patrones de buen y mal comportamiento a lo largo del tiempo y en las situaciones más variadas, por lo que se tenía la fastidiosa sensación —pero pocas pruebas— de que tales patrones eran heredados.
Gordon Allport, padre de la teoría moderna de la personalidad, empezó su carrera como asistente social con el objetivo de «fomentar el carácter y la virtud».[5] Sin embargo, a Allport estos términos le resultaban irritantemente Victorianos y moralistas, por lo que consideró necesario un término científico moderno desprovisto de valoraciones subjetivas. «Personalidad» tenía un tono científico neutral perfecto. Para Allport y sus seguidores, la ciencia debía limitarse a describir los hechos objetivos en vez de recomendar cómo deberían ser. Personalidad es un término descriptivo, mientras que carácter es preceptivo. Así, los conceptos cargados de moralidad, como carácter y virtud, se introdujeron, como de contrabando, en la psicología científica bajo el barniz suave del concepto de personalidad.
Sin embargo, el fenómeno del carácter no desapareció por la sencilla razón de que ideológicamente no sintonizaba con el igualitarismo norteamericano. Si bien la psicología del siglo XX intentó eliminar de sus teorías el concepto de carácter, la «personalidad» de Allport, los conflictos del inconsciente de Freud, el salto de Skinner más allá de la libertad y la dignidad, y los instintos postulados por los etólogos, ello no tuvo ningún efecto en el discurso común sobre la conducta humana.
El buen y el mal carácter siguieron firmemente arraigados en nuestras leyes, nuestras políticas, nuestra forma de educar a los hijos y en nuestro modo de hablar y pensar sobre por qué la gente hace lo que hace. Toda ciencia que no utilice el carácter como idea básica —o por lo menos explique con acierto el carácter y la capacidad de elección— nunca será aceptada como ilustración útil de la actividad humana. Por consiguiente, considero que ha llegado el momento de resucitar el carácter como concepto central del estudio científico del comportamiento humano. Para ello necesito demostrar que las razones para dejar de lado la noción ya no se sostienen, y luego erigir sobre un terreno sólido una clasificación viable de la fortaleza y la virtud.
La idea de carácter fue abandonada básicamente por tres razones:
1. El carácter como fenómeno deriva por completo de la experiencia.
2. La ciencia no debería refrendar de forma preceptiva, sino limitarse a describir.
3. El concepto de carácter está cargado de subjetividad y ligado al protestantismo Victoriano.
La primera objeción se disipa entre las ruinas del ambientalismo. La idea de que todo lo que somos procede de la experiencia ha sido el aspecto central y la afirmación básica del conductismo durante los últimos ochenta años. Empezó a debilitarse cuando Noam Chomsky convenció a los estudiantes de Lingüística de que nuestra capacidad de entender y pronunciar frases nunca antes pronunciadas —como «hay un ornitorrinco de lavanda sentado en las posaderas del bebé»— exige la preexistencia de un módulo cerebral para el lenguaje que va más allá de la mera experiencia.
El debilitamiento continuó cuando los teóricos del aprendizaje descubrieron que debido a la selección natural los animales y las personas están preparados para aprender con facilidad ciertas relaciones —como la fobia y la aversión a determinados sabores—, y no lo están para aprender otras —como una relación de laboratorio entre imágenes de flores y descargas eléctricas—. Sin embargo, la condición heredable de la personalidad —léase «carácter»— es la última gota que desestima por completo la primera objeción. A partir de aquí podemos concluir que, venga de donde venga el carácter, no procede exclusivamente del entorno, y quizá ni siquiera provenga de éste.
La segunda objeción consiste en que «carácter» es un término valorativo, y la ciencia debe ser moralmente neutra. Estoy totalmente de acuerdo en que la ciencia debe ser descriptiva y no preceptiva. La misión de la Psicología Positiva no es decirle que debe ser optimista, o espiritual, o amable, o estar de buen humor, sino describir las consecuencias de tales rasgos (por ejemplo, que ser optimista reduce la depresión, mejora la salud física, propicia los logros, a cambio, quizá, de un menor realismo). Lo que cada uno haga con esa información depende de sus propios valores y objetivos.
La objeción final es que el carácter es una noción irremediablemente anticuada, pertenece al protestantismo del siglo XIX, es rígido y Victoriano, aparte de resultar poco útil a la tolerancia y diversidad características del siglo XXI.Tal provincianismo es una clara desventaja para el estudio de las fortalezas y virtudes. Podíamos decidir estudiar sólo aquellas virtudes que los protestantes norteamericanos del siglo XIX valoraban, o las que valoran los académicos varones, blancos y de mediana edad contemporáneos. Sin embargo, es mucho mejor tomar comno punto de partida las fortalezas y virtudes ubicuas, aquellas que son valoradas en prácticamente todas las culturas. Por ellas empezaremos.
La ubicuidad de seis virtudes
En esta época de posmodernismo y relativismo ético, se ha convertido en un lugar común suponer que las virtudes no son más que meras convenciones sociales, propias de una época y un lugar determinados. Así pues, en Occidente, la autoestima, el buen aspecto, la confianza en uno mismo, la autonomía, la singularidad, la riqueza y la competitividad son altamente deseables. Sin embargo, Santo Tomás de Aquino, Confucio, Buda y Aristóteles no habrían considerado virtudes ninguno de estos rasgos y, de hecho, habrían condenado unos cuantos por considerarlos vicios. La castidad, el silencio, la soberbia, la venganza —virtudes serias en un momento o lugar determinados— no nos parecen tales, e incluso nos parecen indeseables.
Por consiguiente, para nosotros fue toda una sorpresa descubrir que hay nada más y nada menos que seis virtudes refrendadas en todas las grandes religiones y tradiciones culturales. ¿Quiénes somos «nosotros» y qué buscamos?
«Estoy harto de subvencionar proyectos académicos que acaban guardados en una estantería para acumular polvo», dijo Neal Mayerson, director de la Fundación Manuel D. y Rhoda Mayerson de Cincinnati. Me había telefoneado en noviembre de 1999 después de leer uno de mis artículos sobre la Psicología Positiva, y me propuso que lanzáramos juntos un proyecto. Pero ¿qué proyecto? Al final decidimos que patrocinar y divulgar algunos de los mejores programas para jóvenes sería un buen punto de partida. Así pues, nos reservamos un fin de semana completo en el que hicimos desfilar varios de los programas mejor documentados y eficaces frente a ocho lumbreras del desarrollo juvenil, quienes se encargarían de decidir cuáles subvencionar.
Durante la cena los críticos fueron unánimes, lo cual resultó de lo más sorprendente. «Por elogiosos que sean todos estos programas —dijo Joe Conaty, director del programa de actividades extraescolares del departamento de Educación de Estados Unidos, cuyo presupuesto se cifra en quinientos millones de dólares—, empecemos por el comienzo. No podemos intervenir para mejorar el carácter de los jóvenes hasta que no sepamos con mayor exactitud qué queremos mejorar. En primer lugar necesitamos un esquema de clasificación y una forma de medir el carácter. Neal, invierte tu dinero en una taxonomía del buen carácter.»
Esta idea fue un precedente excelente. Treinta años antes el Instituto Nacional de Salud Mental (NIMH), que subvencionó la mayor parte de los programas para enfermedades mentales, se enfrentó a un problema similar. Existía un desacuerdo caótico entre los investigadores de Estados Unidos y los de Inglaterra sobre la materia con la que trabajaban. Los pacientes a los que se les diagnosticaba esquizofrenia y los pacientes a los que se les diagnosticaban trastornos obsesivo-compulsivos en Inglaterra, por ejemplo presentaban unas características muy distintas a las de los enfermos de Estados Unidos.
En el año 1975 asistí en Londres a la conferencia de un estudio de caso médico junto a unos veinte psiquiatras y psicólogos expertos en la que se presentó a una mujer de mediana edad confundida y desaliñada. Su problema era pavoroso y guardaba relación con los inodoros, con el fondo de los inodoros para ser exactos. Siempre que iba al baño, se inclinaba sobre la taza y la escudriñaba detalladamente antes de accionar la descarga. Buscaba un feto, pues temía tirar un feto por el váter sin darse cuenta. A menudo analizaba sus defecaciones varías veces antes de accionar la descarga.
Después de que la pobre mujer se marchara, se nos pidió que emitiéramos un diagnóstico. Como yo era el profesor norteamericano visitante, me concedieron el dudoso honor de ser el primero; centrándome en su confusión y sus dificultades de percepción, opté por la esquizofrenia. Después de que se apagaran las risitas, me quedé consternado al ver que todos los demás profesionales, atendiendo sólo al ritual de escudriñamiento de la mujer y a la provocadora idea de lanzar un bebé por el váter, calificaron su trastorno de obsesivo-compulsivo.
La falta de acuerdo entre un diagnosticador y otro se conoce como falta de fiabilidad. En este caso, estaba claro que no se podía realizar ningún progreso para comprender y tratar los trastornos mentales hasta que todos utilizásemos los mismos criterios diagnósticos. No podíamos empezar a investigar, por ejemplo, si la esquizofrenia presenta una bioquímica distinta a la del trastorno obsesivo-compulsivo hasta que todos calificáramos igual a los mismos pacientes. El NIMH decidió crear el DSM-IV, la tercera revisión del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, para que fuera el eje alrededor del cual se emitirían diagnósticos fiables y las consecuentes intervenciones. El proyecto ha funcionado, y en la actualidad los diagnósticos son coherentes y fiables. Cuando se aplica una terapia o tratamiento preventivo, todos podemos medir lo que hemos modificado con una exactitud considerable.
Sin un sistema de clasificación acordado, la Psicología Positiva se enfrentaría exactamente a los mismos problemas. Los boy scouts podrían decir que su programa genera más «cordialidad», los terapeutas matrimoniales mayor «intimidad», los programas basados en la fe cristiana más «benevolencia», y los programas antiviolencia mayor «empatía». ¿Se refieren todos a lo mismo? ¿Y cómo saben si sus programas tienen éxito o no? Así pues, con el precedente del DSM-III en mente, Neal y yo decidimos patrocinar la creación de una clasificación del equilibrio mental como eje de la Psicología Positiva. Mi misión era contratar a un director científico de primera clase.
«Chris —supliqué—, no digas no hasta que me hayas escuchado.» Mi primer elegido era el mejor, pero albergaba pocas esperanzas de convencerle. El doctor Christopher Peterson es un científico destacado, autor de un libro de texto muy relevante sobre la personalidad, una de las autoridades mundiales sobre la esperanza y el optimismo, y director del programa de psicología chuica de la Universidad de Michigan, el programa de este tipo más amplio y posiblemente mejor del mundo.
«Quiero que pidas una excedencia de tres años de tu puesto de profesor en Michigan, que vengas a la Universidad de Pensilvania y desempeñes un papel principal en la creación del DSM de la psicología, una clasificación y un sistema de medición fidedignos de las fortalezas humanas», le expliqué con más detalle.
Aguardaba su educada negativa, de modo que me quedé anonadado cuando Chris dijo: «Qué curiosa coincidencia. Ayer cumplí 50 años y estaba ahí sentado, en mi primera crisis de la mediana edad, preguntándome qué iba a hacer el resto de mi vida…Así que acepto.» Así, sin más.
Una de las primeras tareas que Chris nos encomendó fue leer los textos básicos de las principales religiones y tradiciones filosóficas a fin de catalogar lo que cada una de ellas consideraba virtudes, y luego comprobar si alguna de ellas aparecía en prácticamente todas. Queríamos evitar el argumento de que nuestra clasificación de fortalezas de carácter era igual de provinciana que las de los protestantes Victorianos, sólo que en este caso reflejaba los valores de académicos varones, norteamericanos y blancos. Por otro lado, deseábamos evitar la fatuidad del denominado veto antropológico («La tribu que estudio no es amable, lo cual demuestra que la amabilidad no se valora de forma universal»). Buscábamos lo ubicuo, por no decir lo universal. En caso de que no encontráramos virtudes comunes entre culturas, nuestro incómodo último recurso consistiría en clasificar las virtudes valoradas en la Norteamérica convencional contemporánea.
Dirigidos por Katherine Dahlsgaard, leímos a Aristóteles y a Platón, santo Tomás de Aquino y san Agustín, el Antiguo Testamentó y el Talmud, Confiado, Buda, Laozi, Bushido (el código de los samurais), el Corán, Benjamín Franklin y los Upanishads, unos doscientos catálogos de virtudes en total. Para nuestra sorpresa, en casi todas estas tradiciones que se remontaban a más de tres mil años y cubrían toda la faz de la Tierra se valoraban seis virtudes:[6]
- Sabiduría y conocimiento.
- Valor.
- Amor y humanidad.
- Justicia.
- Templanza.
- Espiritualidad y trascendencia.
Los detalles varían, por supuesto: lo que el valor significa para un samurai es distinto de la idea de Platón, y la humanidad en Confucio no es idéntica a la cantas de santo Tomás de Aquino. Además, hay virtudes características de cada una de estas tradiciones —como el ingenio en Aristóteles, la frugalidad en Benjamín Franklin, la pulcritud en los boy scouts y la venganza hacia la séptima generación en el código Klingon—, pero los puntos en común son verdaderos y, para quienes fuimos educados como relativistas éticos, considerablemente extraordinarios. La afirmación de que los seres humanos son animales morales empezó a cobrar significado.[7]
Así pues, vemos que estas seis virtudes son las características fundamentales que propugnan casi todas las tradiciones religiosas y filosóficas y, agrupadas, captan la noción de buen carácter. Pero la sabiduría, el valor, la humanidad, la justicia, la templanza y la trascendencia son nociones abstractas y poco prácticas para los psicólogos que desean desarrollarlas y medirlas. Además, podemos pensar en distintas formas de alcanzar cada una de las virtudes, y el objetivo de medirlas y desarrollarlas nos lleva a centrarnos en esas vías concretas. Por ejemplo, la virtud de humanidad puede obtenerse mediante la amabilidad, la filantropía, la capacidad de amar y ser amado, el sacrificio o la compasión. La virtud de la templanza puede manifestarse a través de la modestia y la humildad, el autocontrol disciplinado, o la prudencia y la precaución.
Por consiguiente, a continuación me centraré en las vías —las fortalezas de carácter— mediante las cuales llegamos a las virtudes.
Capacidad y fortaleza
Las fortalezas, como la integridad, el valor, la originalidad y la amabilidad, no son lo mismo que la capacidad, como el buen oído, la belleza facial o correr a la velocidad del rayo- Capacidades y fortalezas pertenecen al ámbito de la Psicología Positiva, y si bien comparten muchas similitudes, una de las diferencias clave es que las fortalezas son rasgos morales, mientras que las capacidades no lo son. Además, aunque la línea divisoria sea borrosa, los talentos no son tan fácilmente adquiribles como las fortalezas. Es cierto que se puede rebajar el tiempo en una carrera de cien metros elevando más el trasero en la posición de salida, mejorar el aspecto mediante un maquillaje favorecedor, o aprender a reconocer más a menudo un tono correcto por el hecho de escuchar mucha música clásica. Sin embargo, considero que no son más que pequeñas mejoras de una capacidad preexistente.
Por el contrario, el valor, la originalidad, la justicia y la amabilidad pueden forjarse incluso a partir de unos cimientos frágiles, y considero que con la suficiente práctica, perseverancia, buena educación y dedicación, pueden echar raíces y florecer. Las capacidades son más innatas. En términos generales, o se tiene un determinado talento o no se tiene; si uno no nace con un buen oído o con los pulmones de un corredor de largas distancias, existen, por desgracia, límites estrictos respecto a la posibilidad de adquirirlos y en qué medida. Los aspectos que se alcanzan no son más que una versión artificial de la capacidad. No ocurre lo mismo con el amor por el conocimiento, la prudencia, la humildad o el optimismo. Cuando se adquieren tales fortalezas, éstas parecen ser auténticas.
Las capacidades, a diferencia de las fortalezas, son relativamente automáticas —se sabe qué es un do sostenido—, mientras que las fortalezas implican la voluntad (decirle al cajero que le ha cobrado 50 dólares menos exige un acto de voluntad). La capacidad conlleva ciertas elecciones, pero sólo relativas a dónde hacer uso de la misma y si perfeccionarla, pero es imposible elegir poseerla.
Por ejemplo, la frase «Jill era una persona muy lista, pero desperdició su inteligencia» tiene sentido porque Jill mostró un fallo de voluntad. No había escogido poseer un CI elevado, pero lo desaprovechó errando en sus elecciones sobre si desarrollar o no su capacidad y con respecto a cuándo y dónde demostrar su inteligencia. Sin embargo, la expresión “Jill era una persona muy amable, pero desperdició su amabilidad», no tiene demasiado sentido. No se puede malgastar una fortaleza, pues ésta implica elegir en qué momento utilizarla y seguir desarrollándola o no, pero también —y en primer lugar— escoger adquirirla. Prácticamente cualquier persona normal puede obtener, con el tiempo, esfuerzo y determinación suficientes, las fortalezas que trataré a continuación.
En pocas palabras, nos sentimos elevados e inspirados cuando el ejercicio de la voluntad culmina en una acción virtuosa. Vale la pena observar también que, con respecto a la virtud, por muchos trabajos universitarios que hayamos realizado en el marco de las ciencias sociales, no menospreciamos el mérito invocando el argumento ambientalista de los teólogos del siglo XIX. No nos decimos: «No me merezco el mérito por mi honestidad, porque me criaron en un buen hogar y mis padres eran buenos, 50 dólares no van a cambiar mi vida, y además tengo trabajo fijo.»
En lo más profundo de nuestro ser, consideramos que procede del buen carácter sumado al ejercicio de la capacidad de elección. Incluso si nos sentimos inclinados a excusar al delincuente debido a las circunstancias de su educación, no nos sentimos ni mucho menos inclinados a restarle mérito a Jordan porque tuvo al mejor mentor, ha sido bendecido con talento, o es rico y famoso. Debido a la importancia suprema de la elección en la expresión de la virtud, consideramos que las alabanzas y el mérito son merecidos. La virtud, según la mentalidad moderna, depende esencialmente de la voluntad y la capacidad de elección, mientras que el lado sombrío de la vida procede de circunstancias externas.
Sin embargo, cuando en nuestra vida deseamos pasar del «más tres» al «más ocho», el ejercicio de la voluntad es más importante que recolocar accesorios externos. Desarrollar las fortalezas y virtudes y emplearlas en la vida diaria es más bien una cuestión de tomar decisiones. Fomentarlas no tiene nada que ver con aprender, formarse o estar condicionado, sino que guarda relación con el descubrimiento, la creatividad y la posesión de determinadas características.
Las veinticuatro fortalezas
Algunos de los criterios que permiten saber cuándo una característica es una fortaleza son los siguientes. En primer lugar, una fortaleza es un rasgo, una característica psicológica que se presenta en situaciones distintas y a lo largo del tiempo. Una única actitud amable no indica que la humanidad sea una virtud subyacente.
En segundo lugar, una fortaleza es valorada por derecho propio. A menudo, sus consecuencias son positivas. El liderazgo bien ejercido, por ejemplo, suele proporcionar prestigio, ascensos y aumentos de sueldo. Aunque las fortalezas y virtudes proporcionan tales resultados deseables, debemos valorar la fortaleza por sí misma, incluso cuando no existen beneficios obvios. Recuerde que aquellas gratificaciones se acometen porque sí, no porque además puedan ser fuente de emociones positivas. De hecho, Aristóteles argumentó que las acciones emprendidas por motivaciones externas no son virtuosas, precisamente porque son forzadas.
La demostración de una fortaleza por parte de alguien no menoscaba a las personas del entorno. De hecho, los espectadores suelen sentirse «elevados e inspirados» al presenciar acciones virtuosas. La envidia puede invadir al espectador, pero no los celos. Poner en práctica una fortaleza provoca emociones positivas auténticas en quien realiza la acción: orgullo, satisfacción, júbilo, realización personal o armonía. Por este motivo, las fortalezas y las virtudes suelen realizarse en situaciones de victoria-victoria. Todos podemos ser vencedores cuando actuamos de acuerdo con las fortalezas y virtudes.
La cultura respalda las fortalezas proporcionando instituciones, rituales, modelos de conducta, parábolas, máximas y cuentos infantiles. Las instituciones y los rituales constituyen pruebas que permiten a los niños y adolescentes practicar y desarrollar una característica valorada en un contexto seguro con pautas explícitas. Los comités de estudiantes de instituto tienen por objeto fomentar el civismo y el liderazgo; los equipos de las ligas deportivas infantiles se esfuerzan por desarrollar la labor de equipo, el deber y la lealtad; y las clases de catequesis intentan sentar las bases de la fe. Sin duda, las instituciones pueden errar el camino —piense en los entrenadores de hockey que pregonan el «ganar a cualquier precio», o los concursos de belleza para niñas de seis años—, pero tales fallos son claramente obvios y objetos de críticas.
Los modelos de conducta de una cultura ilustran de forma convincente las fortalezas o las virtudes. Los modelos pueden ser reales (Mohandas Gandhi y el liderazgo), apócrifos (George Washington y la honestidad) o claramente míticos (Luke Skywalker y la fluidez). Cal Ripken, y Lou Gehrig antes que él, son ejemplos de perseverancia; Helen Keller lo es de amor y aprendizaje; Tilomas Edison de creatividad; Florence Nightingale de generosidad; la Madre Teresa de la capacidad de amar; Willie Stargell de liderazgo; Jackie Robinson de autocontrol; y Aung San de integridad.
Nuestro criterio final para identificar las fortalezas que se presentan más adelante consiste en atender a la ubicuidad de las mismas, es decir, que se valoran en casi todas las culturas del mundo. Es cierto que las excepciones son muy pocas; al parecer los ik no valoran la amabilidad. De ahí que digamos que estas fortalezas son ubicuas en vez de universales, y es importante que los ejemplos de veto antropológico («Bueno, los ik no la tienen») sean escasos y flagrantes.
Esto significa que unas cuantas fortalezas que se valoran en el mundo occidental contemporáneo no se hallan en nuestra lista: la belleza física, la competitividad, la autoestima, la fama, la originalidad, etcétera. Sin duda estas fortalezas son dignas de estudio, pero no constituyen mi prioridad inmediata. La razón por la que sigo este criterio es que quiero que mi concepto de buena vida sirva del mismo modo a un japonés, un iraní y un norteamericano.
Una Fortaleza es “la capacidad de sentir, pensar, y comportarse de tal manera que permita el funcionamiento óptimo en la persecución de resultados valorados” (Snyder & Lopez, 2007).
El Buen Carácter
Este nos lleva a un:
- Bienestar personal.
- Bienestar interpersonal.
- Bienestar social.
El Buen Carácter no promete la ausencia de dificultades, pero la habilidad de manejarse saludablemente a través de ellas.
Una vida de Buen Carácter es una vida Plena, Satisfactoria, Estimulante y Vital, de Esfuerzo, Plena de Sentido, Positiva tanto moralmente, psicológicamente, relacionalmente y espiritualmente.
[1] La América colonial de los siglos XVII y XVIII tenía una visión severa y fría del carácter y la acción humana, procedente de la teología puritana que, a su vez, derivaba de las ideas de Lutero y Calvino. A pesar de los apologistas modernos, estos dos intelectos excepcionales de la Reforma creían que no existía nada parecido al libre albedrío. Sólo Dios concede la gracia y los seres humanos no participan en el proceso, ni pueden hacerlo. No hay nada que uno decida hacer para poder ir al cielo o evitar las llamas del infierno; el destino está escrito de forma indeleble por Dios en el momento de la creación.
Jonathan Edwards (1703-1758), el teólogo puritano más destacado, sostenía que aunque pensemos que somos libres, en realidad nuestra voluntad está totalmente sujeta al nexo causal. Y lo que es peor, cuando ejercemos el «libre» albedrío, es inevitable que escojamos el pecado.
Sin embargo, según el denominado «Segundo Gran Despertar» de comienzos del siglo XIX, las personas de buen carácter tendían a escoger la virtud y Dios las recompensará en la eternidad. Eso es a lo que se refiere Lincoln al hablar de los «mejores ángeles de nuestra naturaleza». Por el contrario, las personas de mal carácter tienden a escoger la maldad, y el precio de las decisiones pecaminosas son la pobreza, la embriaguez, el vicio y, en última instancia, el infierno.
En el ámbito político, a diferencia de las monarquías europeas se consideraba que la misión de Norteamérica era fomentar el buen carácter y, por consiguiente, erigir el reino de Dios en la Tierra. Andrew Jackson, con unas palabras que le habrían hecho acabar en la hoguera un siglo o dos antes en Europa, dijo como presidente electo: «Creo que el hombre puede ser elevado; el hombre puede estar más y más dotado de divinidad; y al hacerlo, se vuelve más parecido a Dios de carácter y es capaz de gobernarse.»
[2] Kuklick, B.: Churchmen and philosophers, Yale University Press, Nueva York, 1985, sobre todo el capítulo 15.
[3] Aunque raya en el antisemitismo, Cuddihy.J. M.: The ordeal of civility, Beacon Press, Boston. 1985, que argumenta que Marx y Freud ofrecen excusas para el comportamiento irrespetuoso de los inmigrantes salidos de los pogromos de Europa del Este, ofrece una interpretación paralela del mensaje subyacente de las ciencias sociales.
[4] La idea de que toda persona expuesta a tales condiciones espantosas corre el riesgo de la maldad es la base del igualitarismo norteamericano, y sus fundamentos son venerables. La inmortal declaración de Thomas Jefferson promulgaba la creencia de John Locke acerca de que todos los hombres son iguales.
Para Locke (1632-1704) esta idea enraíza en la teoría de que todo el conocimiento procede de los sentidos. Nacemos como una página en blanco y experimentamos una escueta secuencia de sensaciones. Dichas sensaciones están «relacionadas» en el tiempo o el espacio, asociándose en nuestra mente, de forma que todo lo que sabemos, todo lo que somos, no es más que un conjunto de asociaciones procedentes de la experiencia. Para entender los actos de una persona, la ciencia puede prescindir de nociones cargadas de valor, tales como el carácter; lo único que nos hace falta saber son los detalles de la educación que ha recibido. Así pues, cuando la psicología se inserta en el programa de ciencias sociales con el ascenso de los conductistas durante la Primera Guerra Mundial, su misión consiste en comprender cómo aprenden las personas del entorno para convertirse en lo que son.
[5] McCullough, M. y Snyder. C: «Classical sources of human strength: revisiting an old home and building a new one», Journal of Social and Clinical Psychology, 19. (2000), relata la historia de Allport. Véase también Himmelfarb. G.: The demoralization of society: From victorian virtues to modern values, Vintage, Nueva York. 1996.
[6] Una limitación de la generalidad de las virtudes de Dahlsgaard es que todas estas culturas, por extendidas que estén, son euro-asiáticas. Según los lingüistas, hace cuatro mil años toda Eurasia tenía una tradición común, y lo ateniense y lo indio no son completamente independientes. El griego y el sánscrito poseen raíces comunes, y Buda y Aristóteles pudieron haber tenido ideas similares sobre la virtud debido a su antigua tradición común. La prueba de fuego de esta idea será el análisis profundo de las virtudes en culturas más exóticas procedentes de tradiciones filosóficas y lingüísticas verdaderamente independientes. La Red de Psicología Positiva respalda tal investigación. Lo máximo que puedo aseverar con certeza sobre las virtudes es que los sabios más destacados de las tradiciones filosóficas euroasiáticas son estos seis. Agradezco a Marvin Levine esta observación.
[7] Wright, R.: The moral animal: Evolutionary psychology and everyday life, Pantheon, Nueva York. 1994.